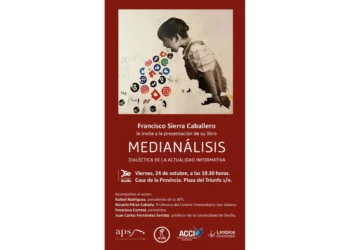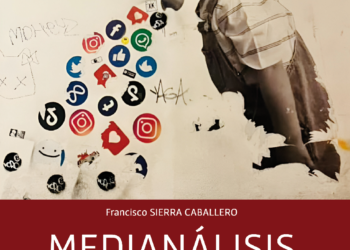En la antigua China, todo consejero del emperador debía cumplir el principio de gobierno justo y, en consecuencia, las palabras debían significar su contenido efectivo. Pero en estos tiempos de algarabía, insultos y mala praxis periodística la política de la palabra viene determinada exactamente por todo lo contrario. El trumpismo se distingue, sobre cualquier otro rasgo característico, por la disociación cognitiva, por maneras distintas de contar lo que se vive traspasando los límites de la razón de lo que otrora los portavoces de los significantes flotantes venían explorando. Aunque la obligación de dar publicidad al contenido de la interlocución y dejar registro de la acción política es consustancial a la democracia, la charlatanería insulsa, la beatería de consumo y los discursos de saldo y ocasión se han instalado en nuestro sistema informativo acentuando las discordancias de los dichos y los hechos.
En un tiempo de bulos y desinformación, en un mundo donde a todos los niveles se generaliza la razón cínica, atender a las prácticas que acompañan los discursos es el primer paso para dejar en evidencia a los odiadores profesionales. Contra la premeditada política del opio entontecedor de las pantallas, contrario a la frónesis, frente a la contemplación del bien común como fuente inmediata de conducta, conocimiento y acción moral, es hora de vindicar la salud pública, un orden del discurso y del dominio público que cuida las formas y el sentido originario de la palabra enunciada.
La libertad política resulta de la situación y contexto histórico. Si se adultera, violenta o intoxica, la libertad es socavada. Por ello, necesitamos más democracia, y normas sancionadoras frente a los abusos de hecho. Libertad, responsabilidad y sanción como garantía contra los liberticidas que minan la confianza de la población tergiversando dichos y hechos. Se trata en fin de decir lo que se hace, hacer lo que se dice y cultivar el principio de diálogo público, como nos legó Julio Anguita, con coherencia y rigor. Otra manera de decir e intervenir públicamente antagónica a la de los que viven por encima de nuestras posibilidades, que, por cierto, no olvidemos, tienen nombre y, sobre todo, apellidos.
Decía el bueno de Juan de Mairena que el problema de España es la fragilidad de la cultura oficial. Un país con una derecha atrabiliaria, un líder de la oposición cansado de repetir lo mismo, en lo que no cree, una izquierda dividida y titubeante y una monarquía corrupta y en huida o caída libre, da para cualquier cosa. Por ello, precisamos fortalecer las instituciones democráticas ante aquellos que están enrocados en la lógica destituyente, sea para invalidar la ley Montoro (la relación inversamente proporcional entre riqueza y transparencia), para combatir el despojo de la oligarquía económica que, por sistema, oculta los intereses y manejos de la acumulación por desposesión o, simplemente, para poner en evidencia la ley de la dominación (la relación directamente proporcional entre la violencia del discurso contra toda regulación y la corrupción sistémica que se alimenta de la nostalgia de la cultura del estraperlo). La misma del rey emirato, que acaba de publicar sus memorias, y tararea suspiros de España, con la impostada reacción de la prensa escandalizada que siempre colaboró en imponer un tupido velo en torno a las fechorías del campechano. Todavía hoy no desclasifican los papeles del 23F que retratan a la corona como lo que es: fascista y contraria a la democracia. Ya lo dijimos cuando nadie se atrevía a hablar. No hay reconciliación posible, la monarquía es una porquería. Y los Borbones, la Casa Real, una cueva de ladrones que ha enmierdado por siglos España. Conviene recordarlo cuando todavía hay quien se altera por una portada de El Jueves o por el grafismo de programas como Cachitos de Plata y Cromo. Ante la crisis institucional de la corona y los comisionistas que viven a expensas del erario público, la pulsión plebeya ha dictado sentencia. Se acabó. Los tiempos del singular en primera persona, de la hermandad de la saca, la retórica grandilocuente de los vendepatrias y expropiadores de lo común que hablan de infierno fiscal mientras viajan a Ginebra, o trabajan para los grupos del IBEX35 de espaldas al escrutinio público, ya no cuela. Y por más que se empeñen los amigos de Milei, los de la libertad retrocede, en ocultar las fechorías anulando toda fiscalización, de Baleares a Andalucía, la pulsión plebeya anuncia movimientos tectónicos. La sociedad civil organizada no va a cesar de exigir sistemas de información públicos, registros de los grupos de interés y gobierno abierto. Mientras, los de siempre, abonados a la escuela austriaca, quieren, como el trumpismo, socavar el dominio público de la información institucional. Se creen, como Milei, los listos o avispados de la turma. Pero no pasan de giles. Como demostrara un sabio amigo, a un pendejo se le reconoce porque va de listo, no es consciente de su estupidez supina, y no resulta más que un cantamañanas a lo Frigodedo, que no sabe del frío ni de la intemperie pues siempre se lo lleva calentito, y tiene la desfachatez, a lo Martínez el Facha, de no dejar de señalar al adversario. Pero, hete aquí, que la estulticia es del orden de la avaricia. Y, por fortuna, la teología política de la imbecilidad no se sostiene en el tiempo.La verdad del ser humano, sentenció Juan de Mairena, es la tontería inagotable y en algunos casos, como la derecha ultramontana de este país, agotadora. Pero la ilustración oscura no es ilimitada ni sostenible en la democracia deliberativa, no puede perdurar sin dominio público, ni el debido respeto o cuidado del ámbito de lo común, aun considerando el eco y alcance que aparentan tener en la calle.
Decía Pierre Bourdieu que el Estado es la base de la integración lógica y de la integración moral del mundo social y, por lo mismo, el consenso fundamental sobre el sentido que define la propia condición de los conflictos requiere la organización y la forma, sistemas de información, que hagan posible la convivencia democrática. O, como decía Gramsci, un cierto orden. El discurso de la derecha ultramontana persiste en su modelo plutocrático de dominio de la oligarquía financiera y el tecnofeudalismo sin sustento ni consistencia. En estos delicados momentos, la disyuntiva, es elegir entre socialismo o barbarie: o avanzamos en información y transparencia protegiendo las normas de obligado cumplimiento, la ley y los canales de acceso y participación ciudadana, o se impone el dominio de los falsos patriotas, impostores del orden que atacan la justicia social y al propio Estado, restringiendo por la puerta de atrás derechos fundamentales.
La sociedad reclama cada vez más transparencia. Tenemos la obligación de fomentar esa cultura de la información accesible y agilizar los cauces para ofrecerla frente a la opacidad. Por ello, es hora de desplegar herramientas normativas en defensa del control social democrático. Por con/ciencia, porque todo debate contrario al registro y los sistemas de información compartida no tiene otro cometido que validar el dominio atado y bien atado de los intereses creados. Y ya es hora de pedir la paz y la palabra porque sabemos que es posible otra forma digna de vivir.