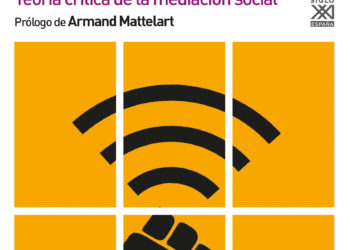La serie coreana que sigue la estela de Parásitos ha tenido lecturas variopintas: crítica al capitalismo, brutalidad innecesaria, espectáculo a lo Tarantino, violencia sin guion, perversidad asiática, hasta narrativa ochentera del programa Humor Amarillo. En fin, una polémica que da cuenta de su impacto cultural: más de 140 millones de hogares en el mundo consumieron –nunca mejor dicho– la serie con fervor.
El oculocentrismo, la Era de las Pantallas, es lo que tiene: impone una férrea economía política a la multitud, incluso para su deleite o entretenimiento. Una suerte de proyección y registro en la era del perfilado para la acumulación por desposesión sin solución de continuidad.
Tiempos pues de zozobra, de zombies y de narrativa audiovisual que mueve al espectador de su zona habitual de confort para sujetarlo. Pues siempre prevalece el llamado efecto burbuja, la chispa de la vida, la euforia delirante del capital que deslumbra como durante la fiebre amarilla, la fiebre del oro que Chaplin supo documentar con ironía mostrando cómo uno ve lo que desea ver, negando el principio de realidad.
El discurso comercial del milagro económico de la cuarta revolución industrial que proyecta la tecnología es la liquidación vía liquidez en forma de falsa promesa de startups o innovación pirata a lo japonés. Todo ello aderezado con el influjo publicitario de la economía digital, inteligente o inmaterial, de la atención. Pura pendejada a lo Rogelio Velasco.
De cualquier modo, como escribiera Rafael Chirbes, «no hay medicina que cure el origen de clase (…) ni siquiera el dinero que pueda llegar luego o el prestigio social que se adquiera (…). Es una herida de cuyo dolor te defiendes, e incluso ante tus propios hijos ya desclasados sacas las uñas de animal de abajo”.
Sentencia implacable, que debe servir en este universo de imágenes que nos inunda. Siempre prevalecerá el espíritu indómito de un pensamiento salvaje. En palabras de Marcelino Camacho, ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Esa es la libertad, y no tomar cañas o suscribirse a Netflix para ver cómo nos hacen competir en un juego sin sentido.
En la guerra cultural y económica que vivimos, en la suerte de guerra de clases de nuestro tiempo, es hora pues de confrontar el frente cultual de la política Mickey Mouse, el contubernio peligroso de la alianza ratera Macri/Milei o sus amigos en España.
Primero, por dignidad y, también, por instinto de clase que ha de visualizarse en las pantallas como avanzadilla de esta disputa. De hecho, no es casual que el líder de Libertad Avanza propusiera eliminar los impuestos a los videojuegos, ni que entre su electorado arrasara en el sector juvenil.
La cultura gamer y streemer domina la pulsión plebeya y constituye un elemento crucial en el neopopulismo de derecha, imponiendo una cultura gamificada, anestesiada pero activa contra, por ejemplo, toda política de Hacienda Pública.
Tal incoherencia o inmadurez narrativa de la cultura de la gamificación participa de las estrategias retóricas del ilotismo, de la cháchara y lo superfluo, una corriente ideológica de lo insignificante o del vacío como ausencia de horizonte histórico, de acuerdo con la reflexión de Carla Mascia. Hablamos de un discurso sin compromiso, puro marketing, pura autorreferencialidad ante la realidad que emerge.
Así las cosas, conviene volver a Gramsci y contraponer la figura legal y la realidad social para desmontar tal lógica discursiva que, incluso, permea y hegemoniza la acción política de la izquierda. Frente a los ingenieros del vacío político y la algarabía mediática, es tiempo de afirmar el compromiso por contar la vida para cambiar la historia, para narrar con sentido, que es el consentimiento de los sin nadie, aquellos que, además de costumbres y sentido común, tienen sus propios cuentos y las cuentas claras.